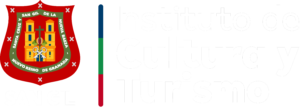Este bellísimo libro del premio Nobel de Medicina Konrad Lorenz, es una reseña de los experimentos del autor con muchos de los animales, sobre todo aves, con los que convivió y a los que estudió con detalle extraordinario. Esta obra es una guía divertida y muy precisa de los comportamientos de algunas especies, de sus especiales relaciones y sus instintos. También dibuja aspectos muy simpáticos de sus «lenguajes» y sus formas de comunicarse. Una obra que vale la pena conocer cuando las mascotas han recobrado un papel protagónico en la vida de los seres humanos.
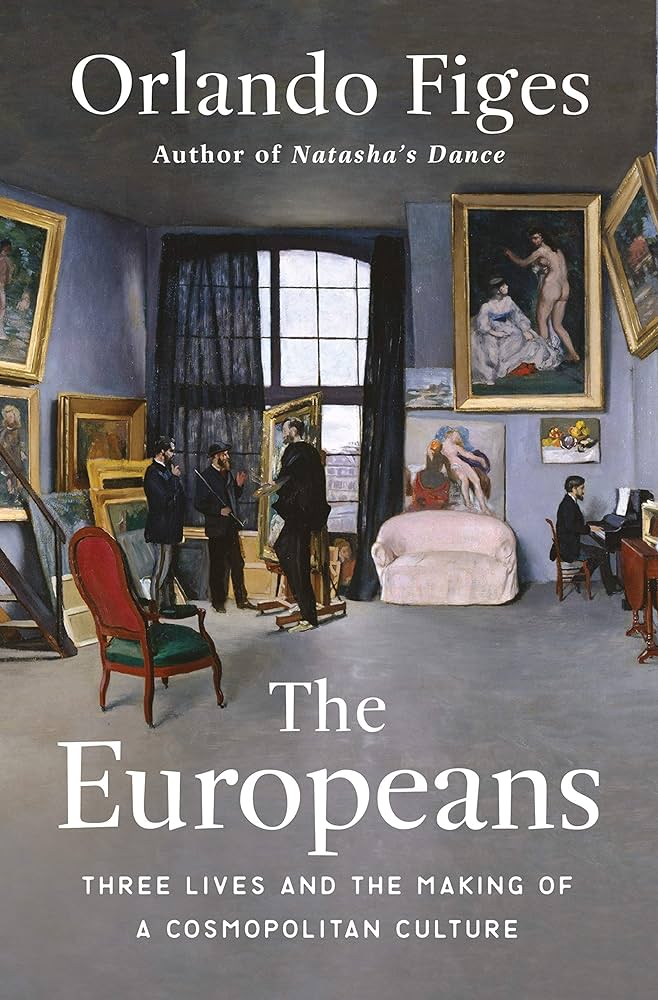
Este libro es un estudio muy interesante sobre la importancia que tuvo el tren en el desarrollo de Europa en el siglo XIX y alrededor de él tres personajes muy notables de la cultura europea: Iván Turguénev, Pauline García y su esposo Louis Viardot, un hispanista francés y gran experto en arte. Con ellos y el tren se hace un descubrimiento de los grandes escritores y artistas del viejo continente, y se revelan esas relaciones que influyeron poderosamente en la formación de la cultura moderna y que participaron de forma activa en la construcción de la civilización occidental.
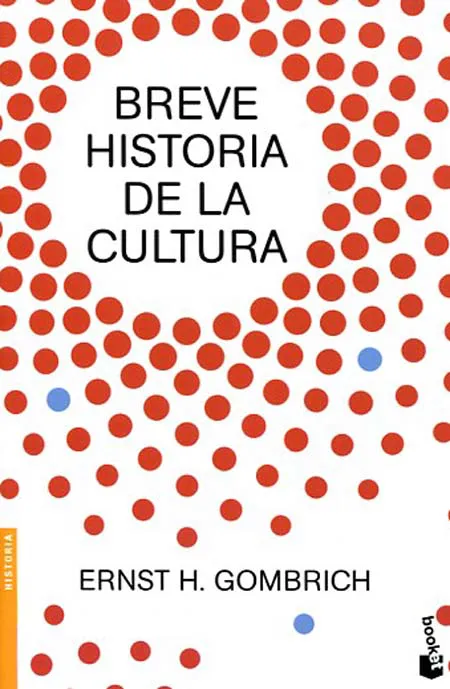
Esta es una de esas síntesis magníficas sobre un tema siempre de actualidad. Todos los dilemas que concita la definición de cultura y que tantas discusiones ha suscitado. Está «Breve historia de la cultura» participa por completo de la rara virtud que atesoran los libros sabios de verdad: trasmite, de forma inteligible, amor e interés por la historia que nos promete su título. Dictada en una tanda de sesiones para un público diverso, está a la altura de las mejores obras de su autor, un extraordinario divulgador de historias eruditas, que dominó a las mil maravillas las técnicas de la oralidad».
Sin duda, esta pequeña obra maestra nos introduce en una de las más valiosas reflexiones sobre la cultura y todo lo que ella lleva. ¿Qué es y cómo se escribe la historia de la cultura? Para estos tiempos de definiciones y análisis este es un tema apremiante que debemos conocer con cierto criterio conceptual y un conocimiento que vaya más allá de fechas y teorías.
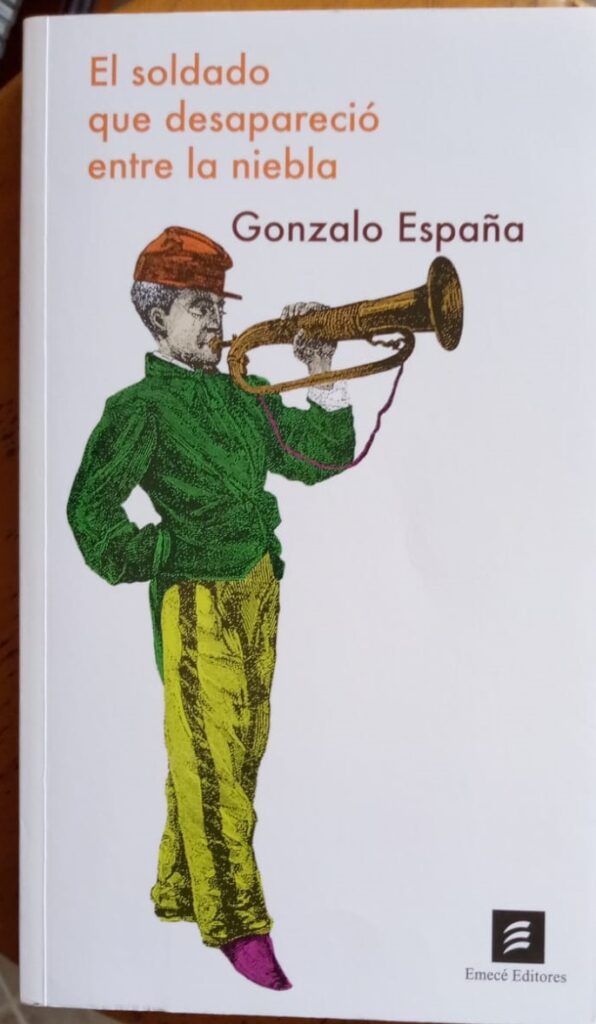
Otro de los libros de Gonzalo España que en capítulos cortos van contando hechos históricos de especial interés para estudiantes interesados en conocer nuestro pasado. Son también reflexiones que sirven para estudiosos y profesores que quieren miradas muy precisas y sencillas del devenir de la Nación. Sin duda, ahora que regresarán a los programas de bachillerato las ciencias sociales, en estos libros podrán estudiarse muchos hechos que desconocemos y al mismo tiempo se podrán repasar algunos de los dramas más espléndidos vividos en la formación de la República de Colombia. Estas son peripecias protagonizadas por seres humanos de carne y hueso que, con frecuencia, olvidan los grandes historiadores.
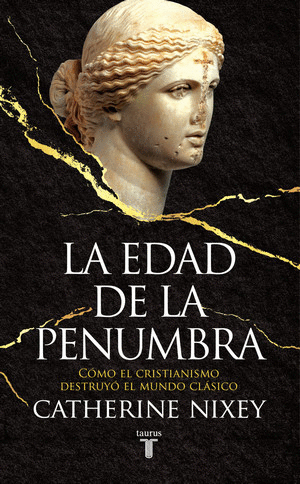
Un libro extraordinario. El fanatismo y la ignorancia destruyeron la más formidable herencia del saber y la ciencia. Una síntesis de la vergüenza de quienes promovieron la desaparición de cientos de años de sabiduría y arte. Un libro ineludible en estos tiempos de fervores nacionalistas y guerras avasalladoras.
Una mirada diferente al mundo clásico.
La otra mirada…
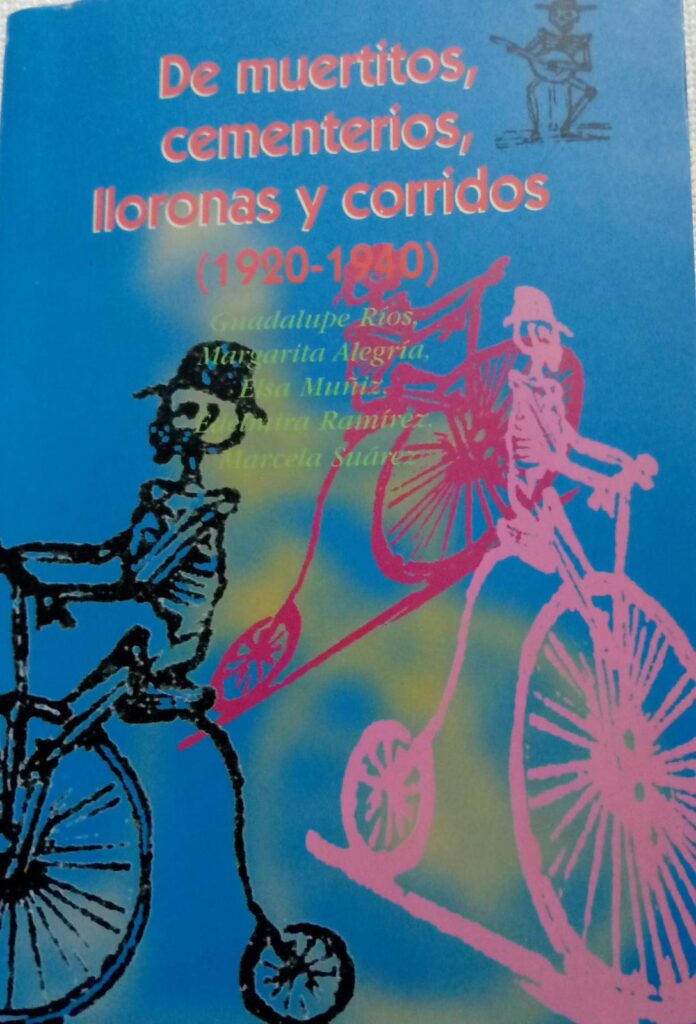
Cinco ensayos componen este curioso libro de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Una exploración muy especial que nos muestra la tradición y los ritos de la «muerte», tan arraigada en la cultura mexicana y latinoamericana. Las autoras de estos estudios, no obstante, dan muchas y divertidas luces sobre los muertitos y las dinámicas creadas a su alrededor. El primero de los estudios es «1920: Revolución, muerte y tradición», de Guadalupe Ríos de la Torre; luego de Margarita Alegría de la Colina un espléndido trabajo «Viene la muerte cantando… La pelona en el corrido mexicano»; «Llorar y llorar. El oficio de las mujeres en los rituales funerarios», de Elsa Muñiz que nos lleva por el camino de las plañideras, con todos los asombros que se puedan imaginar; de Edelmira Ramírez Leyva, «La visita obligada a las necrópolis en la fiesta del 2 de noviembre en México», y La ciencia y la muerte en México en las postrimerías del siglo XIX y en los albores del XX», de Marcela Suárez Escobar. Una primicia a pesar del tiempo, pues es una publicación de 2002.
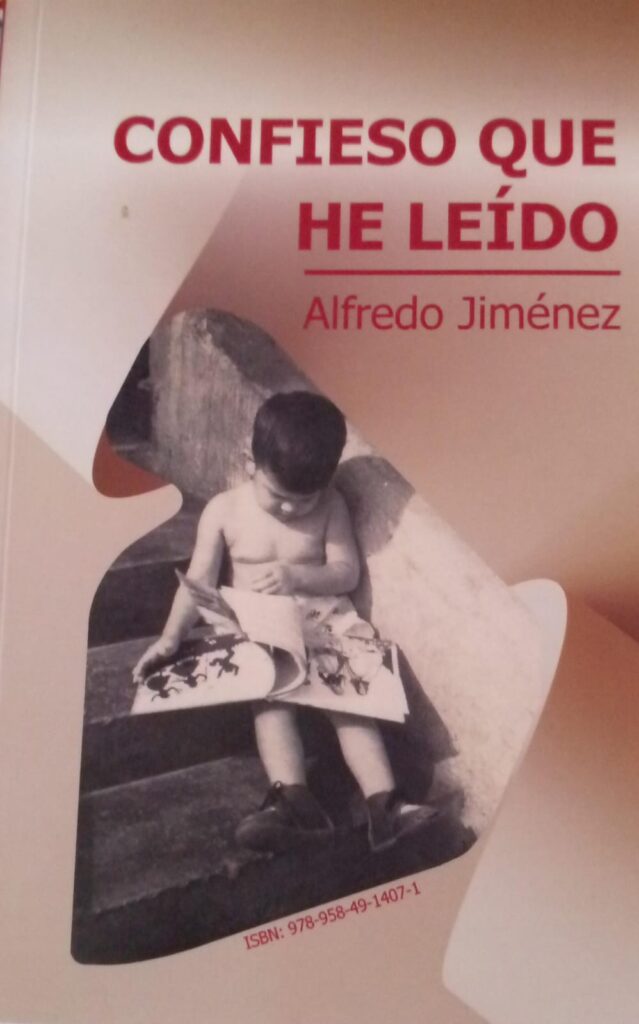
Los versos de Quevedo con que termina «Confieso que he leído», esta especial declaración de Alfredo Jiménez, son una síntesis afortunada que vale la pena repetir en esta pequeña noticia.
«Retirado en la paz de estos desiertos, / con pocos, pero doctos libros juntos, / vivo en conversación con los difuntos, / y escucho con mis ojos a los muertos.
«Si no siempre entendidos, siempre abiertos, / o enmiendan, o fecundan mis asuntos; / y en músicos callados contrapuntos / al sueño de la vida hablan despiertos».
En verdad somos lo que hemos leído, como dijo Borges. Encuentros y desencuentros con autores y obras que marcan la ruta, cada ruta del lector, con frecuencia distinta y según los intereses y la formación, pero con caminos interesantes y, a veces, comprensibles y muy diversos. Como dijo Gustavo Bell Lemus esta parábola vital ha sido escrita «con gracia, sencillez y buen humor, que hacen de su lectura una experiencia muy agradable», opinión que comparto plenamente.
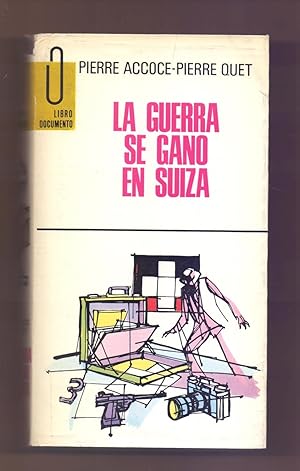
La guerra de ganó en Suiza, es una deslumbrante historia de la segunda guerra mundial. Lejos de los tanques y los aviones, de barcos y bombas, está apasionante crónica rebela la importancia que tuvieron los y las espías y los transmisores y receptores que lograron cambiar el rumbo de una locura que el fanatismo y el odio supremacista querían conquistar para crear un imperio que durará mil años. «Sí es cierto que los servicios de información ganan las guerras más seguramente que los generales en los campos de batalla, entonces, sin duda alguna, Suiza participó en la victoria y se ha hecho acreedora de los aliados. Sin ella, sin la hostilidad que ofreció, durante las fases álgidas del conflicto a la más fantástica red de espionaje antihitleriano, la guerra hubiese conocido, quizá, un desenlace diferente».
Sí, uno de los míticos héroes de estos años fue el alemán antinazi Rudolf Roessler, Lucy, y sus aliados en el poder nazi. Este libro es uno de los mejores sobre este episodio de hondas repercusiones humanas.

El libro más importante del año que está por culminar es, sin duda, “La novela en Santander 1860-2001. Alumbramientos y tragedias”, de Gonzalo España.
Es la autorizada mirada de un escritor que bien conoce la movida literaria de Santander, como buen santandereano que es, y del país. Esta historia, publicada por la Fundación Vericuetos Colombia, en su especial Colección Palabra Indeleble, se convierte en una apasionante crónica que demuestra que Santander ha sido –y es– la patria chica de grandes y exquisitos escritores, muchos de ellos olvidados y desconocidos hoy por la mayoría de los estudiosos. Recordar a Blas Hernández, Tomás Vargas Osorio, Juan Cristóbal Martínez o Elisa Mújica, y de paso indagar por novelas como “La ciudad de Dios”, “Vida de Eugenio Morantes”, “Una derrota sin batallas”, “Los dos tiempos”, por citar algunas de los años treinta y cuarenta, es darle a esta investigación el valor que tiene. Aquí están referidas y estudiadas obras de sorprendentes escritores como Jesús Zárate, Pedro Gómez Valderrama, Augusto Pinilla, Yolanda Reyes, Triunfo Arciniegas. Ojalá Santander hiciera una Biblioteca de Autores Santandereanos y reeditara decenas de novelas que pueden reforzar esa santandereanidad que se ha perdido, y valorar la noticia refrescante de que este departamento es tierra fértil para la literatura, entre otras virtudes desaparecidas

Escritoras Colombiana, es quizás una mirada muy especial de esa sociedad patriarcal que poco tiene de divertida. No es, pues, solo el humor sino la realidad de esos tantos años en que la mujer, muchas veces culpable de su suerte, fue cruel y desdeñosamente arrimada y humillada.
No son los ojos de una revolucionaria sino de una mujer que, a pesar de su evidente clasismo, supo demostrar de cuánto era capaz. Son textos inteligentes y divertidos, sin duda, pero muy incisivos sobre la suerte de miles de personas que forjaron un testimonio aterrador del desprecio y la desigualdad que han sufrido las mujeres, sin importar sus designios políticos y sus dilemas morales y culturales.
«Una mujer emancipada, que desafió las convenciones sociales para vivir de lo que quería y como quería: de su pluma, sin casarse, sin hijos y en la bohemia, fumando y bebiendo a la par de sus colegas hombres», en esa pacata Bogotá de entonces. ¡Hay que leerlo!
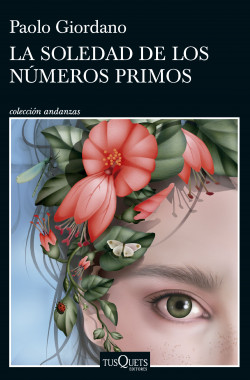
Esta novela, la primera de Paolo Giordano, es una estremecedora narración en la que impera esa extraña certidumbre que tienen quienes han entendido el mundo desde las fronteras de la ciencia, sobre todo de la física, que la ven en una dimensión lúcida y única, sin otras posibilidades distintas que la perfección de las relaciones entre el tiempo y los seres humanos.
Las largas y complejas ecuaciones que resuelve Mattia, lo llevan a una interpretación del mundo que no se puede reconocer con la misma sutileza que queremos imprimirle desde nuestros escasos conocimientos científicos.
Sin duda, aquí se podría considerar que «La sutileza de los rasgos psicológicos de los personajes, así como la hondura y complejidad de una historia que suscita en los lectores las reacciones más variadas, resaltan la admirable madurez literaria de este joven autor a la hora de asomarse, nada más y nada menos, a la esencia de la soledad». Aunque la soledad no es, eso creo, el verdadero leitmotiv de esta extraordinaria novela.